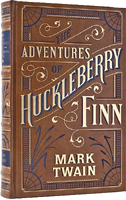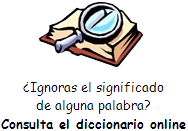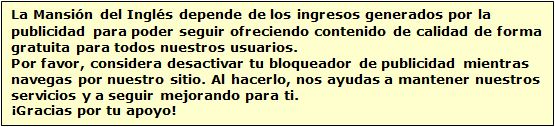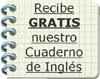WELL, all day him and the king was hard
at it, rigging up a stage and a curtain and a row of candles for
footlights; and that night the house was jam full of men in no time.
When the place couldn’t hold no more, the duke he quit tending door
and went around the back way and come on to the stage and stood up
before the curtain and made a little speech, and praised up this
tragedy, and said it was the most thrillingest one that ever was;
and so he went on a-bragging about the tragedy, and about Edmund
Kean the Elder, which was to play the main principal part in it; and
at last when he’d got everybody’s expectations up high enough, he
rolled up the curtain, and the next minute the king come a-prancing
out on all fours, naked; and he was painted all over, ring-streaked-and-striped,
all sorts of colors, as splendid as a rainbow. And—but never mind
the rest of his outfit; it was just wild, but it was awful funny.
The people most killed themselves laughing; and when the king got
done capering and capered off behind the scenes, they roared and
clapped and stormed and haw-hawed till he come back and done it over
again, and after that they made him do it another time. Well, it
would make a cow laugh to see the shines that old idiot cut.
Then the duke he lets the curtain down, and bows to the people, and
says the great tragedy will be performed only two nights more, on
accounts of pressing London engagements, where the seats is all sold
already for it in Drury Lane; and then he makes them another bow,
and says if he has succeeded in pleasing them and instructing them,
he will be deeply obleeged if they will mention it to their friends
and get them to come and see it.
Twenty people sings out:
“What, is it over? Is that all?”
The duke says yes. Then there was a fine time. Everybody sings out,
“Sold!” and rose up mad, and was a-going for that stage and them
tragedians. But a big, fine looking man jumps up on a bench and
shouts:
“Hold on! Just a word, gentlemen.” They stopped to listen. "We are
sold—mighty badly sold. But we don’t want to be the laughing stock
of this whole town, I reckon, and never hear the last of this thing
as long as we live. No. What we want is to go out of here quiet, and
talk this show up, and sell the rest of the town! Then we’ll all be
in the same boat. Ain’t that sensible?” (“You bet it is!—the jedge
is right!” everybody sings out.) “All right, then—not a word about
any sell. Go along home, and advise everybody to come and see the
tragedy.”
Next day you couldn’t hear nothing around that town but how splendid
that show was. House was jammed again that night, and we sold this
crowd the same way. When me and the king and the duke got home to
the raft we all had a supper; and by and by, about midnight, they
made Jim and me back her out and float her down the middle of the
river, and fetch her in and hide her about two mile below town.
The third night the house was crammed again—and they warn’t new-comers
this time, but people that was at the show the other two nights. I
stood by the duke at the door, and I see that every man that went in
had his pockets bulging, or something muffled up under his coat—and
I see it warn’t no perfumery, neither, not by a long sight. I smelt
sickly eggs by the barrel, and rotten cabbages, and such things; and
if I know the signs of a dead cat being around, and I bet I do,
there was sixty-four of them went in. I shoved in there for a
minute, but it was too various for me; I couldn’t stand it. Well,
when the place couldn’t hold no more people the duke he give a
fellow a quarter and told him to tend door for him a minute, and
then he started around for the stage door, I after him; but the
minute we turned the corner and was in the dark he says:
“Walk fast now till you get away from the houses, and then shin for
the raft like the dickens was after you!”
I done it, and he done the same. We struck the raft at the same
time, and in less than two seconds we was gliding down stream, all
dark and still, and edging towards the middle of the river, nobody
saying a word. I reckoned the poor king was in for a gaudy time of
it with the audience, but nothing of the sort; pretty soon he crawls
out from under the wigwam, and says:
“Well, how’d the old thing pan out this time, duke?” He hadn’t been
up-town at all.
We never showed a light till we was about ten mile below the village.
Then we lit up and had a supper, and the king and the duke fairly
laughed their bones loose over the way they’d served them people.
The duke says:
“Greenhorns, flatheads! I knew the first house would keep mum and
let the rest of the town get roped in; and I knew they’d lay for us
the third night, and consider it was their turn now. Well, it is
their turn, and I’d give something to know how much they’d take for
it. I would just like to know how they’re putting in their
opportunity. They can turn it into a picnic if they want to—they
brought plenty provisions.”
Them rapscallions took in four hundred and sixty-five dollars in
that three nights. I never see money hauled in by the wagon-load
like that before. By and by, when they was asleep and snoring, Jim
says:
“Don’t it s’prise you de way dem kings carries on, Huck?”
“No,” I says, “it don’t.”
“Why don’t it, Huck?”
“Well, it don’t, because it’s in the breed. I reckon they’re all
alike.” But, Huck, dese kings o’ ourn is reglar rapscallions; dat’s
jist what dey is; dey’s reglar rapscallions.”
“Well, that’s what I’m a-saying; all kings is mostly rapscallions,
as fur as I can make out.”
“Is dat so?”
“You read about them once—you’ll see. Look at Henry the Eight;
this ‘n ‘s a Sunday-school Superintendent to him. And look at
Charles Second, and Louis Fourteen, and Louis Fifteen, and James
Second, and Edward Second, and Richard Third, and forty more;
besides all them Saxon heptarchies that used to rip around so in old
times and raise Cain. My, you ought to seen old Henry the Eight when
he was in bloom. He was a blossom. He used to marry a new wife every
day, and chop off her head next morning. And he would do it just as
indifferent as if he was ordering up eggs. ‘Fetch up Nell Gwynn,’ he
says. They fetch her up. Next morning, ‘Chop off her head!’ And they
chop it off. ‘Fetch up Jane Shore,’ he says; and up she comes, Next
morning, ‘Chop off her head’—and they chop it off. ‘Ring up Fair
Rosamun.’ Fair Rosamun answers the bell. Next morning, ‘Chop off her
head.’ And he made every one of them tell him a tale every night;
and he kept that up till he had hogged a thousand and one tales that
way, and then he put them all in a book, and called it Domesday Book—which
was a good name and stated the case. You don’t know kings, Jim, but
I know them; and this old rip of ourn is one of the cleanest I’ve
struck in history. Well, Henry he takes a notion he wants to get up
some trouble with this country. How does he go at it—give notice?—give
the country a show? No. All of a sudden he heaves all the tea in
Boston Harbor overboard, and whacks out a declaration of
independence, and dares them to come on.
That was his style—he never give anybody a chance. He had
suspicions of his father, the Duke of Wellington. Well, what did he
do? Ask him to show up? No—drownded him in a butt of mamsey, like a
cat. S’pose people left money laying around where he was—what did he
do? He collared it. S’pose he contracted to do a thing, and you paid
him, and didn’t set down there and see that he done it—what did he
do? He always done the other thing. S’pose he opened his mouth—what
then? If he didn’t shut it up powerful quick he’d lose a lie every
time. That’s the kind of a bug Henry was; and if we’d a had him
along ‘stead of our kings he’d a fooled that town a heap worse than
ourn done. I don’t say that ourn is lambs, because they ain’t, when
you come right down to the cold facts; but they ain’t nothing to
that old ram, anyway. All I say is, kings is kings, and you got to
make allowances. Take them all around, they’re a mighty ornery lot.
It’s the way they’re raised.”
But dis one do smell so like de nation, Huck.”
“Well, they all do, Jim. We can’t help the way a king smells;
history don’t tell no way.”
“Now de duke, he’s a tolerble likely man in some ways.”
“Yes, a duke’s different. But not very different. This one’s a
middling hard lot for a duke. When he’s drunk there ain’t no near-sighted
man could tell him from a king.”
“Well, anyways, I doan’ hanker for no mo’ un um, Huck. Dese is all I
kin stan’.”
“It’s the way I feel, too, Jim. But we’ve got them on our hands,
and we got to remember what they are, and make allowances. Sometimes
I wish we could hear of a country that’s out of kings.”
What was the use to tell Jim these warn’t real kings and dukes? It
wouldn’t a done no good; and, besides, it was just as I said: you
couldn’t tell them from the real kind.
I went to sleep, and Jim didn’t call me when it was my turn. He
often done that. When I waked up just at daybreak he was sitting
there with his head down betwixt his knees, moaning and mourning to
himself. I didn’t take notice nor let on. I knowed what it was about.
He was thinking about his wife and his children, away up yonder, and
he was low and homesick; because he hadn’t ever been away from home
before in his life; and I do believe he cared just as much for his
people as white folks does for their’n. It don’t seem natural, but I
reckon it’s so. He was often moaning and mourning that way nights,
when he judged I was asleep, and saying, “Po’ little ‘Lizabeth! po’
little Johnny! it’s mighty hard; I spec’ I ain’t ever gwyne to see
you no mo’, no mo’!” He was a mighty good nigger, Jim was.
But this time I somehow got to talking to him about his wife and
young ones; and by and by he says:
“What makes me feel so bad dis time ‘uz bekase I hear sumpn over
yonder on de bank like a whack, er a slam, while ago, en it mine me
er de time I treat my little ‘Lizabeth so ornery. She warn’t on’y
‘bout fo’ year ole, en she tuck de sk’yarlet fever, en had a powful
rough spell; but she got well, en one day she was a-stannin’ aroun’,
en I says to her, I says:
“‘Shet de do’.’
“She never done it; jis’ stood dah, kiner smilin’ up at me. It make
me mad; en I says agin, mighty loud, I says:
“‘Doan’ you hear me? Shet de do’!’
“She jis stood de same way, kiner smilin’ up. I was a-bilin’! I says:
“‘I lay I make you mine!’
“En wid dat I fetch’ her a slap side de head dat sont her a-sprawlin’.
Den I went into de yuther room, en ‘uz gone ‘bout ten minutes; en
when I come back dah was dat do’ a-stannin’ open yit, en dat chile
stannin’ mos’ right in it, a-lookin’ down and mournin’, en de tears
runnin’ down. My, but I wuz mad! I was a-gwyne for de chile, but jis’
den—it was a do’ dat open innerds—jis’ den, ‘long come de wind en
slam it to, behine de chile, ker-BLAM!—en my lan’, de chile never
move’! My breff mos’ hop outer me; en I feel so—so—I doan’ know HOW
I feel. I crope out, all a-tremblin’, en crope aroun’ en open de do’
easy en slow, en poke my head in behine de chile, sof’ en still, en
all uv a sudden I says POW! jis’ as loud as I could yell. She never
budge! Oh, Huck, I bust out a-cryin’ en grab her up in my arms, en
say, ‘Oh, de po’ little thing! De Lord God Amighty fogive po’ ole
Jim, kaze he never gwyne to fogive hisself as long’s he live!’ Oh,
she was plumb deef en dumb, Huck, plumb deef en dumb—en I’d ben a-treat’n
her so!” |
|
|
|
Bueno, el rey y él estuvieron
trabajando todo el día, montando un escenario y un telón y una fila
de velas para que hicieran de candilejas; y aquella noche la sala se
llenó de hombres en un momento. Cuando ya no cabían más, el duque
dejó la taquilla, dio la vuelta por detrás, subió al escenario y se
puso delante del telón, donde soltó un discurso en el que elogió la
tragedia y dijo que era la más emocionante jamás vista, y después
dándose aires con la tragedia y con Edmund Kean el viejo, que iba a
interpretar el principal papel, y cuando por fin los tuvo a todos
impacientes porque empezase, corrió el telón y al momento siguiente
apareció el rey a cuatro patas, desnudo, pintado por todas partes de
anillos y rayas de todos los colores, espléndido como un arco iris.
Y .. pero el resto de su atavío no importa; era una verdadera
locura, aunque muy divertido. El público casi se murió de la risa, y
cuando el rey terminó de hacer piruetas y desapareció detrás del
escenario, se puso a gritar y a aplaudir, a patear y a carcajearse
hasta que volvió y lo repitió, y después todavía le obligaron a
repetirlo otra vez. Yo creo que hasta una vaca se habría reído con
las tonterías que hacía aquel viejo idiota. Después el
duque bajó el telón, hizo una reverencia al público y dijo que la
gran tragedia sólo se interpretaría dos noches más, por tener
compromisos urgentes en Londres, donde estaban vendidas todas las
entradas en Drury Lane, y después hizo otra reverencia, y dijo que
si había logrado que se divirtieran y se instruyeran, les
agradecería mucho que se lo mencionaran a sus amigos para que
también fueran a verla.
Veinte voces gritaron:
––¿Cómo, ha terminado? ¿Eso es todo?
El duque va y dice que sí. Entonces se armó una buena. Todo el mundo
se puso a gritar: «¡Estafadores!» y se levantó furioso y se lanzó
hacia el escenario y los actores trágicos. Pero un hombre corpulento
y de buen aspecto saltó a un banco y gritó:
––¡Calma! Sólo una palabra, caballeros ––y se detuvieron a
escucharlo––. Nos han estafado, y estafado bien. Pero no queremos
que todo el pueblo se ría de nosotros, creo yo, y que nos den la
lata toda la vida. No. Lo que queremos es irnos de aquí con calma
para hacer una buena propaganda del espectáculo, ¡y engañar al resto
del pueblo! Entonces estaremos todos en las mismas. ¿No os parece lo
más sensato? («¡Seguro que sí! Tiene razón el juez!», gritaron
todos.) Bueno, pues entonces, ni palabra a nadie de esta estafa.
Todo el mundo a casa a decirles a los demás que vengan a ver la
tragedia.
Al día siguiente en el pueblo no se hablaba más que de lo espléndida
que había sido la función. La sala volvió a llenarse aquella noche y
la estafa se repitió igual que la anterior. Cuando el rey, el duque
y yo volvimos a la balsa cenamos todos, y al cabo de un rato
hicieron que Jim y yo la sacáramos flotando hasta la mitad del río y
la escondiéramos unas dos millas abajo del pueblo.
La tercera noche la sala volvió a llenarse, y aquella vez no había
espectadores nuevos, sino gente que ya había venido las otras dos.
Me quedé con el duque en la taquilla y vi que todos los que pasaban
llevaban los bolsillos llenos o algo escondido debajo de la
chaqueta, y también me di cuenta de que no olían precisamente a
rosas, ni mucho menos. Olí huevos podridos por docenas, coles
podridas y cosas así, y si alguna vez he olido a un gato muerto, y
aseguro que sí, entraron sesenta y cuatro de ellos. Aguanté un
momento, pero era demasiado para mí; no podía soportarlo. Bueno,
cuando ya no cabía ni un espectador más, el duque le dio a un tipo
un cuarto de dólar, le dijo que se quedara en la taquilla un minuto
y después fue hacia la puerta del escenario, conmigo detrás; pero en
cuanto volvimos la esquina y quedamos en la oscuridad, va y me dice:
––Ahora echa a andar rápido hasta que ya no queden casas, ¡y después
corre hacia la balsa como alma que lleva el diablo!
Así lo hice, y él igual. Llegamos a la balsa al mismo tiempo, y en
menos de dos segundos íbamos deslizándonos río abajo, en la
oscuridad y el silencio, avanzando hacia la mitad del río, todos
bien callados. Calculé que el pobre rey lo iba a pasar muy mal con
el público, pero ni hablar; un minuto después salió a cuatro patas
del wigwam y dijo:
––Bueno, ¿cómo ha salido esta vez, duque? ––ni siquiera había ido al
pueblo.
No encendimos ni una luz hasta que estuvimos unas diez millas más
abajo del pueblo. Allí cenamos, y el rey y el duque se
desternillaron de la risa con la forma en que habían engañado a
aquella gente. El duque decía:
––¡Pardillos, paletos! Ya sabía yo que los de la primera sesión no
dirían nada y dejarían que engañásemos al resto del pueblo, y sabía
que se iban a vengar la tercera noche, pensando que les había
llegado la vez a ellos. Bueno, ya les llegó, y daría algo por saber
cómo se lo van a tomar. Ya me gustaría saber cómo van a aprovechar
la oportunidad. Siempre se pueden ir de merienda si quieren.
Llevaron bastantes provisiones.
Aquellos sinvergüenzas habían sacado cuatrocientos sesenta y cinco
dólares en tres noches. Yo nunca había visto entrar el dinero así, a
carretadas.
Después, cuando ya se habían dormido y roncaban, Jim va y dice:
––¿No te extraña cómo se porta ese rey, Huck?
––No ––respondí––, nada.
––¿Por qué no, Huck?
––Bueno, pues no, porque lo llevan en la sangre. Calculo que son
todos iguales.
––Pero, Huck, estos reyes nuestros son unos sinvergüenzas; eso es lo
que son, unos sinvergüenzas.
––Bueno, eso es lo que decía; todos los reyes son prácticamente unos
sinvergüenzas, que yo sepa.
––¿Es verdad?
––No tienes más que leer lo que han hecho para enterarte. Fíjate en
Enrique VIII; este nuestro es un superintendente de escuela
dominical a su lado. Y fíjate en Carlos II y Luis XIV, y Luis XV y
Jacobo II y Eduardo II y Ricardo III y cuarenta más; además de todas
aquellas heptarquías sajonas que andaban por ahí en la antigüedad
armando jaleos. Pero tendrías que haber visto al tal Enrique VIII
cuando estaba en forma. Era una joya. Se casaba con una mujer nueva
cada día y le cortaba la cabeza a la mañana siguiente. Y le
importaba tanto como si estuviera pidiendo un par de huevos. «Que
traigan a Nell Gwynn», decía. Se la traían. A la mañana siguiente:
«¡Que le corten la cabeza!» Y se la cortaban. «Que traigan a Jane
Shore», decía, y ahí llegaba. A la mañana siguiente: «Que le corten
la cabeza». Y se la cortaban. «Que traigan a la bella Rosamun», y la
bella Rosamun respondía ala campana. A la mañana siguiente: «Que le
corten la cabeza». Y hacía que cada una de ellas le contase un
cuento cada noche y así hasta que reunió mil y un cuentos, y
entonces los metió todos en un libro y lo llamó el Libro del juicio,
que es un buen título, y que lo aclara todo. Tú no conoces a los
reyes, Jim, pero yo sí; este pícaro nuestro es uno de los más
decentes que me he encontrado en la historia. Bueno, al tal Enrique
le da la idea de que quiere meterse en líos con este país. Y, ¿qué
hace... avisa de algo? ¿Se lo dice al país? No. De golpe va y tira
por la borda todo el té que hay en el puerto de Boston y se inventa
una declaración de independencia y les dice que a ver si se atreven.
Así era como hacía él las cosas. Nunca le daba una oportunidad a
nadie. Sospechaba algo de su padre, que era el duque de Wellington.
Y, ¿qué hace? ¿Le dice que se presente? No: lo ahoga en una barrica
de malvasía, como si fuera un gato. Imagínate que alguien dejase
dinero olvidado donde estaba él; ¿qué hacía? Se lo guardaba.
Imagínate que tenía un contrato para hacer algo y le pagabas y no te
quedabas ahí sentado a ver cómo lo hacía; ¿qué hacía él? Siempre lo
contrario. Imagínate que abría la boca; ¿qué pasaba? Si no la
cerraba inmediatamente, soltaba una mentira por minuto. Así era de
bicho el tal Enrique, y si hubiera estado él con nosotros en lugar
de nuestros reyes, habría estafado a ese pueblo mucho más que los
nuestros. No digo que los nuestros sean unos corderitos, porque no
lo son y sería mentir, pero no son nada en comparación con aquel
viejo cabrón. Lo único que te digo es que los reyes son los reyes y
hay que dejarles un margen. Así, en bloque, son bastante gentuza. Es
por cómo los crían.
––Pero éste apesta como un maldito, Huck.
––Pues igual que todos, Jim. Nosotros no podemos evitar que los
reyes huelan así; la historia no nos dice cómo evitarlo.
––Pero el duque resulta como más simpático en algunas cosas.
––Sí, los duques son diferentes. Pero no mucho. Éste es una cosa
media para duque. Cuando está borracho, un miope no podría
distinguirlo de un rey.
––Bueno, en todo caso, no me apetece conocer a más tipos de éstos,
Huck. Con éstos me basta y me sobra.
––Igual me pasa a mí, Jim. Pero nos han caído encima y tenemos que
recordar lo que son y tener en cuenta las cosas. Ya me gustaría
enterarme de que en algún país ya no quedan reyes.
¿Para qué contarle a Jim que no eran reyes ni duques de verdad? No
habría valido de nada; además, era lo que yo había dicho: no se los
podía distinguir de los de verdad.
Me quedé dormido y Jim no me llamó cuando me tocaba el turno. Lo
hacía muchas veces. Cuando me desperté, justo al amanecer, estaba
sentado con la cabeza entre las rodillas, gimiendo y lamentándose.
No le hice caso ni me di por enterado. Sabía lo que pasaba. Estaba
pensando en su mujer y sus hijos, allá lejos, y se sentía desanimado
y nostálgico, porque nunca había estado fuera de casa en toda su
vida, y creo, de verdad, que quería tanto a su gente como los
blancos a la suya. No parece natural, pero creo que es así. Muchas
veces gemía y se lamentaba así por las noches, cuando creía que yo
estaba dormido, y decía: «¡Probecita Lizabeth! ¡Probecito John! Es
muy difícil; ¡creo que nunca os voy a ver más, nunca más!» Era un
negro muy bueno, el Jim.
Pero aquella vez no sé cómo me puse a hablar con él de su mujer y
sus hijos y después de un rato va y dice:
––Me siento tan mal porque he oído allá en la orilla algo así como
un golpe, o un portazo, hace un rato, y me recuerda la vez que traté
tan mal a mi pequeña Lizabeth. No tenía más que cuatro años y le dio
la escarlatina y las pasó muy mal; pero se puso güena y un día voy y
digo, dije:
»––Cierra esa puelta.
»Y no la cerró; se quedó allí, como sonriéndome. Me cabreé y le
vuelvo a decir muy alto, voy y digo, dije:
»––¿No me oyes? ¡Cierra esa puelta!
»Y ella seguía allí, como sonriéndome. ¡Y yo con un cabreo! Y voy y
digo, dije:
»––¡Te vas a enterar!
»Y voy y le pego una bofetá que la tiro de espaldas. Entonces fui a
la otra habitación y tardé en volver unos diez minutos, y cuando
volví allí estaba la puelta todavía abierta, y la niña allí mismo,
mirando al suelo y quejándose y llorando. ¡Dios, qué cabreo! Iba a
darle otra vez, pero justo entonces, porque era una puelta que se
abría hacia adentro, justo entonces va el viento y la cierra de un
portazo detrás de la niña, ¡baaam! ¡Y te juro que la niña ni se
movió! Casi me quedo sin aliento; y me sentí tan... no sé cómo me
sentí. Salí de allí todo temblando y voy y abro la puelta mu
despacio y meto la cabeza justo detrás de la niña, sin hacer ni un
ruido, y de repente digo: «¡Baaam! lo más alto que puedo. ¡Y ni se
movió! Ay, Huck. Me eché a llorar y la agarré en brazos diciendo:
«¡Ay, probecita! ¡Que el Señor y todos los santos perdonen al pobre
Jim, porque él nunca se va a perdonar mientras viva! » Ay, se había
quedado sordomuda, Huck, sordomuda del todo, ¡y yo tratándola así! |