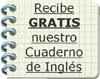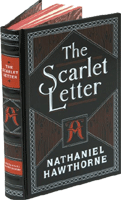 |
|
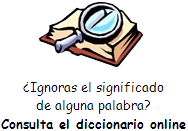 |
|
CAPÍTULO XVII continuación - Pag 53 |
||||
|
|
|
|||
|
THE PASTOR AND HIS PARISHIONER Hester Prynne was now fully sensible of the deep injury for which she was responsible to this unhappy man, in permitting him to lie for so many years, or, indeed, for a single moment, at the mercy of one whose purposes could not be other than malevolent. The very contiguity of his enemy, beneath whatever mask the latter might conceal himself, was enough to disturb the magnetic sphere of a being so sensitive as Arthur Dimmesdale. There had been a period when Hester was less alive to this consideration; or, perhaps, in the misanthropy of her own trouble, she left the minister to bear what she might picture to herself as a more tolerable doom. But of late, since the night of his vigil, all her sympathies towards him had been both softened and invigorated. She now read his heart more accurately. She doubted not that the continual presence of Roger Chillingworth—the secret poison of his malignity, infecting all the air about him—and his authorised interference, as a physician, with the minister's physical and spiritual infirmities—that these bad opportunities had been turned to a cruel purpose. By means of them, the sufferer's conscience had been kept in an irritated state, the tendency of which was, not to cure by wholesome pain, but to disorganize and corrupt his spiritual being. Its result, on earth, could hardly fail to be insanity, and hereafter, that eternal alienation from the Good and True, of which madness is perhaps the earthly type. Such was the ruin to which she had brought the man, once—nay, why should we not speak it?—still so passionately loved! Hester felt that the sacrifice of the clergyman's good name, and death itself, as she had already told Roger Chillingworth, would have been infinitely preferable to the alternative which she had taken upon herself to choose. And now, rather than have had this grievous wrong to confess, she would gladly have laid down on the forest leaves, and died there, at Arthur Dimmesdale's feet. "Oh, Arthur!" cried she, "forgive me! In all things else, I have striven to be true! Truth was the one virtue which I might have held fast, and did hold fast, through all extremity; save when thy good—thy life—thy fame—were put in question! Then I consented to a deception. But a lie is never good, even though death threaten on the other side! Dost thou not see what I would say? That old man!—the physician!—he whom they call Roger Chillingworth!—he was my husband!" The minister looked at her for an instant, with all that violence of passion, which—intermixed in more shapes than one with his higher, purer, softer qualities—was, in fact, the portion of him which the devil claimed, and through which he sought to win the rest. Never was there a blacker or a fiercer frown than Hester now encountered. For the brief space that it lasted, it was a dark transfiguration. But his character had been so much enfeebled by suffering, that even its lower energies were incapable of more than a temporary struggle. He sank down on the ground, and buried his face in his hands. "I might have known it," murmured he—"I did know it! Was not the
secret told me, in the natural recoil of my heart at the first sight
of him, and as often as I have seen him since? Why did I not
understand? Oh, Hester Prynne, thou little, little knowest all the
horror of this thing! And the shame!—the indelicacy!—the horrible
ugliness of this exposure of a sick and guilty heart to the very eye
that would gloat over it! Woman, woman, thou art accountable for
this!—I cannot forgive thee!" With sudden and desperate tenderness she threw her arms around him, and pressed his head against her bosom, little caring though his cheek rested on the scarlet letter. He would have released himself, but strove in vain to do so. Hester would not set him free, lest he should look her sternly in the face. All the world had frowned on her—for seven long years had it frowned upon this lonely woman—and still she bore it all, nor ever once turned away her firm, sad eyes. Heaven, likewise, had frowned upon her, and she had not died. But the frown of this pale, weak, sinful, and sorrow-stricken man was what Hester could not bear, and live! "Wilt thou yet forgive me?" she repeated, over and over again. "I do forgive you, Hester," replied the minister at length, with a deep utterance, out of an abyss of sadness, but no anger. "I freely forgive you now. May God forgive us both. We are not, Hester, the worst sinners in the world. There is one worse than even the polluted priest! That old man's revenge has been blacker than my sin. He has violated, in cold blood, the sanctity of a human heart. Thou and I, Hester, never did so!" |
EL PASTOR DE ALMAS Y SU FELIGRESA Ester Prynne
comprendió ahora perfectamente el mal inmenso hecho a este hombre
desgraciado, y de que era ella responsable, al dejarle permanecer
por tantos años, más aun, por un solo momento, a la merced de un
hombre cuyo propósito y objeto no podían ser sino perversos. La sola
proximidad de este enemigo, bajo cualquiera máscara que quisiera
ocultarse, era ya suficiente para perturbar un alma tan
delicadamente sensible como la de Arturo Dimmesdale. Hubo cierto
tiempo en que Ester no se dio bastante cuenta de todo esto; o
quizás, en la profunda contemplación de su propia desgracia, dejó
que el ministro soportara lo que ella podría imaginarse que era un
destino más tolerable. Pero últimamente, desde la noche aquella de
su vigilia, sintió profunda compasión hacia él, pues podía leer
ahora con más acierto en su corazón. No dudaba que la continua
presencia de Roger Chillingworth,—infectando con la ponzoña de su
malignidad el aire que le rodeaba,—y su intervención autorizada,
como médico, en las dolencias físicas y espirituales del ministro,
no dudaba, no, que todas esas oportunidades las había aprovechado
para fines aviesos. Sí, esas oportunidades le habían permitido
mantener la conciencia de su paciente en un estado de irritación
constante, no para curarle por medio del dolor, sino para
desorganizar y corromper su ser espiritual. Su resultado en la
tierra sería indudablemente la locura; y más allá de esta vida,
aquel eterno alejamiento de Dios y de la Verdad, del que la locura
es acaso el tipo terrestre. |
|||
|
|
|
|
La Mansión del Inglés. https://www.mansioningles.com
© Copyright La Mansión del Inglés C.B. - Todos los Derechos Reservados . -