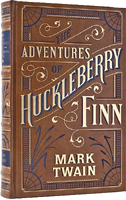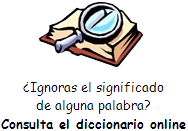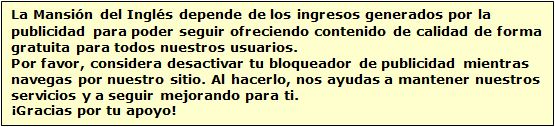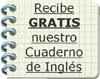| TWO or three days and nights went by; I
reckon I might say they swum by, they slid along so quiet and smooth
and lovely. Here is the way we put in the time. It was a monstrous
big river down there—sometimes a mile and a half wide; we run nights,
and laid up and hid daytimes; soon as night was most gone we stopped
navigating and tied up—nearly always in the dead water under a
towhead; and then cut young cottonwoods and willows, and hid the
raft with them. Then we set out the lines.
Next we slid into the river and had a swim, so as to freshen up
and cool off; then we set down on the sandy bottom where the water
was about knee deep, and watched the daylight come. Not a sound
anywheres—perfectly still—just like the whole world was asleep, only
sometimes the bullfrogs a-cluttering, maybe. The first thing to see,
looking away over the water, was a kind of dull line—that was the
woods on t’other side; you couldn’t make nothing else out; then a
pale place in the sky; then more paleness spreading around; then the
river softened up away off, and warn’t black any more, but gray; you
could see little dark spots drifting along ever so far away—trading
scows, and such things; and long black streaks—rafts; sometimes you
could hear a sweep screaking; or jumbled up voices, it was so still,
and sounds come so far; and by and by you could see a streak on the
water which you know by the look of the streak that there’s a snag
there in a swift current which breaks on it and makes that streak
look that way; and you see the mist curl up off of the water, and
the east reddens up, and the river, and you make out a log-cabin in
the edge of the woods, away on the bank on t’other side of the river,
being a woodyard, likely, and piled by them cheats so you can throw
a dog through it anywheres; then the nice breeze springs up, and
comes fanning you from over there, so cool and fresh and sweet to
smell on account of the woods and the flowers; but sometimes not
that way, because they’ve left dead fish laying around, gars and
such, and they do get pretty rank; and next you’ve got the full day,
and everything smiling in the sun, and the song-birds just going it!
A little smoke couldn’t be noticed now, so we would take some
fish off of the lines and cook up a hot breakfast. And afterwards we
would watch the lonesomeness of the river, and kind of lazy along,
and by and by lazy off to sleep. Wake up by and by, and look to see
what done it, and maybe see a steamboat coughing along up-stream, so
far off towards the other side you couldn’t tell nothing about her
only whether she was a stern-wheel or side-wheel; then for about an
hour there wouldn’t be nothing to hear nor nothing to see—just solid
lonesomeness. Next you’d see a raft sliding by, away off yonder, and
maybe a galoot on it chopping, because they’re most always doing it
on a raft; you’d see the axe flash and come down—you don’t hear
nothing; you see that axe go up again, and by the time it’s above
the man’s head then you hear the k’chunk!—it had took all that time
to come over the water. So we would put in the day, lazying around,
listening to the stillness. Once there was a thick fog, and the
rafts and things that went by was beating tin pans so the steamboats
wouldn’t run over them. A scow or a raft went by so close we could
hear them talking and cussing and laughing—heard them plain; but we
couldn’t see no sign of them; it made you feel crawly; it was like
spirits carrying on that way in the air. Jim said he believed it was
spirits; but I says:
“No; spirits wouldn’t say, ‘Dern the dern fog.’”
Soon as it was night out we shoved; when we got her out to about
the middle we let her alone, and let her float wherever the current
wanted her to; then we lit the pipes, and dangled our legs in the
water, and talked about all kinds of things—we was always naked, day
and night, whenever the mosquitoes would let us—the new clothes
Buck’s folks made for me was too good to be comfortable, and besides
I didn’t go much on clothes, nohow.
Sometimes we’d have that whole river all to ourselves for the
longest time. Yonder was the banks and the islands, across the water;
and maybe a spark—which was a candle in a cabin window; and
sometimes on the water you could see a spark or two—on a raft or a
scow, you know; and maybe you could hear a fiddle or a song coming
over from one of them crafts. It’s lovely to live on a raft. We had
the sky up there, all speckled with stars, and we used to lay on our
backs and look up at them, and discuss about whether they was made
or only just happened. Jim he allowed they was made, but I allowed
they happened; I judged it would have took too long to make so many.
Jim said the moon could a laid them; well, that looked kind of
reasonable, so I didn’t say nothing against it, because I’ve seen a
frog lay most as many, so of course it could be done. We used to
watch the stars that fell, too, and see them streak down. Jim
allowed they’d got spoiled and was hove out of the nest.
Once or twice of a night we would see a steamboat slipping along
in the dark, and now and then she would belch a whole world of
sparks up out of her chimbleys, and they would rain down in the
river and look awful pretty; then she would turn a corner and her
lights would wink out and her powwow shut off and leave the river
still again; and by and by her waves would get to us, a long time
after she was gone, and joggle the raft a bit, and after that you
wouldn’t hear nothing for you couldn’t tell how long, except maybe
frogs or something.
After midnight the people on shore went to bed, and then for two
or three hours the shores was black—no more sparks in the cabin
windows. These sparks was our clock—the first one that showed again
meant morning was coming, so we hunted a place to hide and tie up
right away.
One morning about daybreak I found a canoe and crossed over a
chute to the main shore—it was only two hundred yards—and paddled
about a mile up a crick amongst the cypress woods, to see if I
couldn’t get some berries. Just as I was passing a place where a
kind of a cowpath crossed the crick, here comes a couple of men
tearing up the path as tight as they could foot it. I thought I was
a goner, for whenever anybody was after anybody I judged it was me—or
maybe Jim. I was about to dig out from there in a hurry, but they
was pretty close to me then, and sung out and begged me to save
their lives—said they hadn’t been doing nothing, and was being
chased for it—said there was men and dogs a-coming. They wanted to
jump right in, but I says:
“Don’t you do it. I don’t hear the dogs and horses yet; you’ve
got time to crowd through the brush and get up the crick a little
ways; then you take to the water and wade down to me and get in—that’ll
throw the dogs off the scent.”
They done it, and soon as they was aboard I lit out for our towhead,
and in about five or ten minutes we heard the dogs and the men away
off, shouting. We heard them come along towards the crick, but
couldn’t see them; they seemed to stop and fool around a while; then,
as we got further and further away all the time, we couldn’t hardly
hear them at all; by the time we had left a mile of woods behind us
and struck the river, everything was quiet, and we paddled over to
the towhead and hid in the cottonwoods and was safe.
One of these fellows was about seventy or upwards, and had a bald
head and very gray whiskers. He had an old battered-up slouch hat on,
and a greasy blue woollen shirt, and ragged old blue jeans britches
stuffed into his boot-tops, and home-knit galluses—no, he only had
one. He had an old long-tailed blue jeans coat with slick brass
buttons flung over his arm, and both of them had big, fat, ratty-looking
carpet-bags.
The other fellow was about thirty, and dressed about as ornery.
After breakfast we all laid off and talked, and the first thing that
come out was that these chaps didn’t know one another.
“What got you into trouble?” says the baldhead to t’other chap.
“Well, I’d been selling an article to take the tartar off the teeth—and
it does take it off, too, and generly the enamel along with it—but I
stayed about one night longer than I ought to, and was just in the
act of sliding out when I ran across you on the trail this side of
town, and you told me they were coming, and begged me to help you to
get off. So I told you I was expecting trouble myself, and would
scatter out with you. That’s the whole yarn—what’s yourn?
“Well, I’d ben a-running’ a little temperance revival thar ‘bout
a week, and was the pet of the women folks, big and little, for I
was makin’ it mighty warm for the rummies, I tell you, and takin’ as
much as five or six dollars a night—ten cents a head, children and
niggers free—and business a-growin’ all the time, when somehow or
another a little report got around last night that I had a way of
puttin’ in my time with a private jug on the sly. A nigger rousted
me out this mornin’, and told me the people was getherin’ on the
quiet with their dogs and horses, and they’d be along pretty soon
and give me ‘bout half an hour’s start, and then run me down if they
could; and if they got me they’d tar and feather me and ride me on a
rail, sure. I didn’t wait for no breakfast—I warn’t hungry.”
“Old man,” said the young one, “I reckon we might double-team it
together; what do you think?”
“I ain’t undisposed. What’s your line—mainly?”
“Jour printer by trade; do a little in patent medicines; theater-actor—tragedy,
you know; take a turn to mesmerism and phrenology when there’s a
chance; teach singing-geography school for a change; sling a lecture
sometimes—oh, I do lots of things—most anything that comes handy, so
it ain’t work. What’s your lay?”
“I’ve done considerble in the doctoring way in my time. Layin’ on
o’ hands is my best holt—for cancer and paralysis, and sich things;
and I k’n tell a fortune pretty good when I’ve got somebody along to
find out the facts for me. Preachin’s my line, too, and workin’
camp-meetin’s, and missionaryin’ around.”
Nobody never said anything for a while; then the young man hove a
sigh and says:
“Alas!”
“What ‘re you alassin’ about?” says the bald-head.
“To think I should have lived to be leading such a life, and be
degraded down into such company.” And he begun to wipe the corner of
his eye with a rag.
“Dern your skin, ain’t the company good enough for you?” says the
baldhead, pretty pert and uppish.
“Yes, it is good enough for me; it’s as good as I deserve; for who
fetched me so low when I was so high? I did myself. I don’t blame
you, gentlemen—far from it; I don’t blame anybody. I deserve it all.
Let the cold world do its worst; one thing I know—there’s a grave
somewhere for me. The world may go on just as it’s always done, and
take everything from me—loved ones, property, everything; but it
can’t take that. Some day I’ll lie down in it and forget it all, and
my poor broken heart will be at rest.” He went on a-wiping.
“Drot your pore broken heart,” says the baldhead; “what are you
heaving your pore broken heart at us f’r? we hain’t done nothing.”
“No, I know you haven’t. I ain’t blaming you, gentlemen. I brought
myself down—yes, I did it myself. It’s right I should suffer—perfectly
right—I don’t make any moan.”
“Brought you down from whar? Whar was you brought down from?”
“Ah, you would not believe me; the world never believes—let it
pass—‘tis no matter. The secret of my birth—” “The secret of your
birth! Do you mean to say—”
“Gentlemen,” says the young man, very solemn, “I will reveal it to
you, for I feel I may have confidence in you. By rights I am a duke!”
Jim’s eyes bugged out when he heard that; and I reckon mine did, too.
Then the baldhead says: "No! you can’t mean it?”
“Yes. My great-grandfather, eldest son of the Duke of Bridgewater,
fled to this country about the end of the last century, to breathe
the pure air of freedom; married here, and died, leaving a son, his
own father dying about the same time. The second son of the late
duke seized the titles and estates—the infant real duke was ignored.
I am the lineal descendant of that infant—I am the rightful Duke of
Bridgewater; and here am I, forlorn, torn from my high estate,
hunted of men, despised by the cold world, ragged, worn, heart-broken,
and degraded to the companionship of felons on a raft!”
Jim pitied him ever so much, and so did I. We tried to comfort
him, but he said it warn’t much use, he couldn’t be much comforted;
said if we was a mind to acknowledge him, that would do him more
good than most anything else; so we said we would, if he would tell
us how. He said we ought to bow when we spoke to him, and say “Your
Grace,” or “My Lord,” or “Your Lordship”—and he wouldn’t mind it if
we called him plain “Bridgewater,” which, he said, was a title
anyway, and not a name; and one of us ought to wait on him at dinner,
and do any little thing for him he wanted done.
Well, that was all easy, so we done it. All through dinner Jim stood
around and waited on him, and says, “Will yo’ Grace have some o’ dis
or some o’ dat?” and so on, and a body could see it was mighty
pleasing to him.
But the old man got pretty silent by and by—didn’t have much to say,
and didn’t look pretty comfortable over all that petting that was
going on around that duke. He seemed to have something on his mind.
So, along in the afternoon, he says:
“Looky here, Bilgewater,” he says, “I’m nation sorry for you, but
you ain’t the only person that’s had troubles like that.”
“No?”
“No you ain’t. You ain’t the only person that’s ben snaked down
wrongfully out’n a high place.”
“Alas!”
“No, you ain’t the only person that’s had a secret of his birth.”
And, by jings, he begins to cry.
“Hold! What do you mean?”
“Bilgewater, kin I trust you?” says the old man, still sort of
sobbing.
“To the bitter death!” He took the old man by the hand and
squeezed it, and says, “That secret of your being: speak!”
Bilgewater, I am the late Dauphin!”
You bet you, Jim and me stared this time. Then the duke says:
“You are what?”
“Yes, my friend, it is too true—your eyes is lookin’ at this very
moment on the pore disappeared Dauphin, Looy the Seventeen, son of
Looy the Sixteen and Marry Antonette.”
“You! At your age! No! You mean you’re the late Charlemagne; you
must be six or seven hundred years old, at the very least.”
“Trouble has done it, Bilgewater, trouble has done it; trouble has
brung these gray hairs and this premature balditude. Yes, gentlemen,
you see before you, in blue jeans and misery, the wanderin’, exiled,
trampled-on, and sufferin’ rightful King of France.”
Well, he cried and took on so that me and Jim didn’t know hardly
what to do, we was so sorry—and so glad and proud we’d got him with
us, too. So we set in, like we done before with the duke, and tried
to comfort him. But he said it warn’t no use, nothing but to be dead
and done with it all could do him any good; though he said it often
made him feel easier and better for a while if people treated him
according to his rights, and got down on one knee to speak to him,
and always called him “Your Majesty,” and waited on him first at
meals, and didn’t set down in his presence till he asked them. So
Jim and me set to majestying him, and doing this and that and
t’other for him, and standing up till he told us we might set down.
This done him heaps of good, and so he got cheerful and comfortable.
But the duke kind of soured on him, and didn’t look a bit satisfied
with the way things was going; still, the king acted real friendly
towards him, and said the duke’s great-grandfather and all the other
Dukes of Bilgewater was a good deal thought of by his father, and
was allowed to come to the palace considerable; but the duke stayed
huffy a good while, till by and by the king says:
“Like as not we got to be together a blamed long time on this h-yer
raft, Bilgewater, and so what’s the use o’ your bein’ sour? It ‘ll
only make things oncomfortable. It ain’t my fault I warn’t born a
duke, it ain’t your fault you warn’t born a king—so what’s the use
to worry? Make the best o’ things the way you find ‘em, says I—that’s
my motto. This ain’t no bad thing that we’ve struck here—plenty grub
and an easy life—come, give us your hand, duke, and le’s all be
friends.”
The duke done it, and Jim and me was pretty glad to see it. It took
away all the uncomfortableness and we felt mighty good over it,
because it would a been a miserable business to have any
unfriendliness on the raft; for what you want, above all things, on
a raft, is for everybody to be satisfied, and feel right and kind
towards the others.
It didn’t take me long to make up my mind that these liars warn’t no
kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I
never said nothing, never let on; kept it to myself; it’s the best
way; then you don’t have no quarrels, and don’t get into no trouble.
If they wanted us to call them kings and dukes, I hadn’t no
objections, ‘long as it would keep peace in the family; and it
warn’t no use to tell Jim, so I didn’t tell him. If I never learnt
nothing else out of pap, I learnt that the best way to get along
with his kind of people is to let them have their own way. |
|
|
|
Pasaron dos o tres días con sus
noches; creo que podría decir que nadaron, de lo tranquilos, suaves
y estupendos que se deslizaron. Voy a contar cómo pasábamos el rato.
Por allí el río era monstruosamente grande: había sitios en que
medía milla y media de ancho; navegábamos de noche, y descansábamos
y nos escondíamos de día; en cuanto estaba a punto de acabar la
noche dejábamos de navegar y amarrábamos, casi siempre en el agua
muerta bajo un atracadero, y después cortábamos alamillos y sauces y
escondíamos la balsa debajo. Luego echábamos los sedales. Más
adelante nos metíamos en el río a nadar un rato, para lavarnos y
refrescarnos; después nos sentábamos en la arena del fondo, donde el
agua llegaba hasta las rodillas, y esperábamos a que llegara la luz
del día. No se oía ni un ruido por ninguna parte, todo estaba en el
más absoluto silencio, como si el mundo entero se hubiera dormido,
salvo quizá a veces el canto de las ranas. Lo primero que se veía,
si se miraba por encima del agua, era una especie de línea borrosa
que eran los bosques del otro lado; no se distinguía nada más;
después un punto pálido en el cielo y más palidez que iba
apareciendo, y luego el río, como blando y lejano, que ya no era
negro sino gris; se veían manchitas negras que bajaban a la deriva
allá a lo lejos: chalanas y otras barcas, y rayas largas y negras
que eran balsas; a veces se oía el chirrido de un remo, o voces
mezcladas en medio del silencio que hacía que se oyeran los ruidos
desde muy lejos; y al cabo de un rato se veía una raya en el agua, y
por el color se sabía que allí había una corriente bajo la
superficie que la rompía y que era lo que hacía aparecer aquella
raya; y entonces se ve la niebla que va flotando al levantarse del
agua y el Oriente se pone rojo, y el río, y se ve una cabaña de
troncos al borde del bosque, allá en la ribera del otro lado del
río, que probablemente es un aserradero, y al lado, los montones de
madera con separaciones hechas por unos vagos, de forma que puede
pasar un perro por el medio; después aparece una bonita brisa que le
abanica a uno del otro lado, fresca y suave, que huele muy bien
porque llega del bosque y de las flores; pero a veces no es así
porque alguien ha dejado peces muertos tirados, lucios y todo eso, y
huelen mucho, y después llega el pleno día y todo sonríe al sol, y
los pájaros se echan a cantar.
A esa hora no importaba hacer un poco de humo por que no se veía,
así que sacábamos los peces de los sedales y nos preparábamos un
desayuno caliente. Y después contemplábamos la soledad del río y
hacíamos el vago, y poco a poco nos íbamos quedando dormidos. Nos
despertábamos, y cuando mirábamos para averiguar por qué, a veces
veíamos un barco de vapor que venía jadeando río arriba, a tanta
distancia al otro lado que lo único que se podía ver de él era si
llevaba la rueda a popa o a los costados; después, durante una hora
no había nada que oír ni que ver: sólo la soledad. Luego se veía una
balsa que se deslizaba a lo lejos, y a veces uno de los tipos de a
bordo cortando leña, porque es lo que hacen casi siempre en las
balsas y se ve cómo el hacha brilla y baja, pero no se oye nada; se
ve que el hacha vuelve a subir y cuando ya ha llegado por encima de
la cabeza del hombre entonces se oye el hachazo, que ha tardado todo
ese rato en cruzar el agua. Y así pasábamos el día, haciendo el
vago, escuchando el silencio. Una vez bajó una niebla densa y las
balsas y todo lo que pasaba hacían ruido con sartenes para que los
buques de vapor no las pasaran por alto. Una chalana o una balsa
pasaban tan cerca que oíamos lo que decía la gente de a bordo, sus
maldiciones y sus risas, los oíamos perfectamente, pero no veíamos
ni señal de ellos; era una sensación muy rara, como si
fuesen espíritus hablando en el aire. Jim dijo que creía que lo
eran, pero yo dije:
––No; los espíritus no dirían: «Maldita sea la maldita niebla».
En cuanto era de noche nos echábamos al río; cuando llevábamos la
balsa aproximadamente el centro ya no hacíamos nada y dejábamos que
flotase hacia donde la llevase la corriente; después encendíamos las
pipas y metíamos las piernas en el agua y hablábamos de todo tipo de
cosas; siempre íbamos desnudos, de día y de noche, cuando nos
dejaban los mosquitos; la ropa nueva que me había hecho la familia
de Buck era demasiado buena para resultar cómoda; de todos modos, a
mí tampoco me gustaba mucho andar vestido.
A veces teníamos el río entero para nosotros solos durante ratos
larguísimos. A lo lejos se veían las riberas y las islas, al otro
lado del agua, y a veces una chispa que era una vela en la ventana
de una cabaña, y a veces en medio del agua se veía una chispa o dos:
ya se sabe, una balsa o una chalana, y se podía oír un violín o una
canción que llegaba de una de aquellas embarcaciones. Es maravilloso
vivir en una balsa. Arriba teníamos el cielo, todo manchado de
estrellas, y nos echábamos de espaldas, las mirábamos y discutíamos
si alguien las había hecho o habían salido porque sí. Jim siempre
decía que las habían hecho, pero yo sostenía que habían salido; me
parecía que llevaría demasiado tiempo hacer tantas. Jim dijo que la
luna podría haberlas puesto; bueno, aquello parecía bastante
razonable, así que no dije nada en contra, porque he visto ranas
poner casi tantos huevos, así que desde luego era posible. También
mirábamos las estrellas que caían y veíamos la estela que dejaban.
Jim decía que era porque se habían portado mal y las habían echado
del nido.
Por las noches veíamos uno o dos barcos de vapor que pasaban en la
oscuridad, y de vez en cuando lanzaban todo un mundo de chispas por
una de las chimeneas, que caían al río y resultaban preciosas;
después el barco daba la vuelta a una curva y las luces guiñaban y
el ruido del barco desaparecía y volvía a dejar el río en silencio,
y luego nos llevaban las olas que había levantado, mucho rato
después de que hubiera desaparecido el barco, que hacían moverse un
poco la balsa, y después ya no se oía nada durante no se sabe cuánto
tiempo, salvo quizá las ranas o cosas así.
Después de medianoche la gente de la costa se iba a la cama y
durante dos o tres horas las riberas estaban en tinieblas: no había
más chispas en las ventanas de las cabañas. Aquellas chispas eran
nuestro reloj: la primera que se volvía a ver significaba que
llegaba el amanecer, así que inmediatamente buscábamos un sitio
donde escondernos y amarrar.
Una mañana, hacia el amanecer, vi una canoa y yo crucé por un canal
a la costa principal (no había más que doscientas yardas) y remé una
milla hacia un arroyo entre los cipreses, para ver si conseguía unas
moras. Justo cuando estaba pasando por un sitio donde una especie de
senda de vacas cruzaba el arroyo apareció un par de hombres
corriendo a toda la velocidad que podían. Pensé que me había llegado
la hora, pues siempre que alguien buscaba a alguien me parecía que
era a mí, o quizá a Jim. Estaba a punto de marcharme a toda prisa,
pero ya estaban muy cerca de mí, y gritaron y me pidieron que les
salvara la vida: dijeron que no habían hecho nada y que por eso los
perseguían, que venían hombres con perros. Querían meterse
directamente en mi canoa, pero les dije:
––No, ahora no. Todavía no oigo a los caballos y los perros; tienen
ustedes tiempo para pasar por los arbustos y subir un poco arroyo
arriba; después se meten en el agua y bajan vadeando hasta donde
estoy yo y se vienen; así los perros perderán la pista.
Eso fue lo que hicieron, y en cuanto estuvieron a bordo salí hacia
nuestro atracadero; al cabo de cinco minutos oímos a los perros y
los hombres que gritaban a lo lejos. Los oímos ir hacia el arroyo,
pero no podíamos verlos; parecieron dejarlo y ponerse a dar vueltas
un rato, y después, mientras nos íbamos alejando todo el tiempo, ya
casi no podíamos oírlos; cuando dejamos el bosque una milla atrás y
llegamos al río todo estaba en calma y fuimos remando hasta la barra
de arena y nos escondimos entre los alamillos, ya a salvo.
Uno de aquellos tipos tenía unos setenta años o más, y era calvo con
una barba muy canosa. Llevaba un viejo chambergo y una camisa
grasienta de lana azul, con pantalones vaqueros azules y viejos
metidos en las botas, con tirantes hechos en casa; pero no, sólo le
quedaba uno. Llevaba al brazo un viejo capote también de tela azul,
con botones de cobre brillantes, y los dos llevaban bolsones de
viaje grandes y medio desgastados.
El otro tipo tendría unos treinta años e iba vestido igual de
ordinario. Después de desayunar nos tumbamos todos a charlar y lo
primero que salió es que aquellos tipos no se conocían.
––¿Qué problema has tenido tú? ––preguntó el calvo al otro.
––Bueno, estaba vendiendo un producto para quitarle el sarro a los
dientes, y es verdad que lo quita, y generalmente también el
esmalte, pero me quedé una noche más de lo que hubiera debido y
estaba a punto de marcharme cuando me encontré contigo en el sendero
de este lado del pueblo, me dijiste que venían y me pediste que te
ayudara a escapar. Así que te dije que yo también esperaba problemas
y que me marcharía contigo. Eso es todo. ¿Y tú?
––Bueno, yo llevaba una semana predicando sermones sobre la
templanza y me llevaba muy bien con las mujeres, viejas y jóvenes,
porque se lo estaba poniendo difícil a los bebedores, te aseguro, y
sacaba por lo menos cinco o seis dólares por noche, a diez centavos
por cabeza, niños y negros gratis, y hacía cada vez más negocio,
cuando no sé cómo, anoche, empezaron a decir que no me desagradaba
pasar un rato a solas con una jarra. Un negro me despertó esta
mañana y me dijo que la gente se estaba reuniendo en silencio, con
los perros y los caballos, y que iban a venir en seguida, me darían
una ventaja de una media hora y después intentarían agarrarme, y que
si me pescaban pensaban emplumarme y sacarme del pueblo en un rail.
Así que no esperé al desayuno... no tenía hambre.
––Viejo ––dijo el joven––, me parece que podríamos formar equipo;
¿qué opinas tú?
––No me parece mal. ¿A qué te dedicas tú, sobre todo?
––De oficio, soy oficial de imprenta; trabajo de vez en cuando en
medicinas sin receta; actor de teatro: tragedia, ya sabes; de vez en
cuando algo de mesmerismo y frenología, cuando hay una posibilidad;
maestro de canto y de geografía para variar; una charla de vez en
cuando... Bueno, montones de cosas; prácticamente todo lo que se
presenta, siempre que no sea trabajo. ¿En qué te especializas tú?
––He trabajado bastante el aspecto de la medicina. Lo que mejor me
sale es la imposición de manos para el cáncer, la parálisis y cosas
así, y no me sale mal lo de echar la buenaventura cuando tengo a
alguien que me averigüe los datos. También trabajo lo de los
sermones, la prédica al aire libre y las misiones.
Durante un rato todos guardaron silencio; después el joven suspiró y
dijo:
––¡Ay!
––¿De qué te quejas? ––preguntó el calvo.
––Pensar que yo podría haber tenido tan regalada vida y verme
rebajado a esta compañía ––y empezó a secarse un ojo con un trapo.
––¡Dito seas! ¿No te parece buena esta compañía? ––pregunta el
calvo, muy digno y enfadado.
––Sí, es lo suficientemente buena; es lo más que merezco, pues,
¿quién me hizo descender tan bajo cuando yo nací tan alto? Yo mismo.
No os culpo a vosotros, caballeros, lejos de mí; no culpo a nadie,
lo merezco todo. Que el frío mundo perpetúe su venganza; una sola
cosa sé: en algún lugar me espera una tumba. El mundo puede
continuar como siempre lo ha hecho y arrebatármelo todo: los seres
queridos, los bienes, todo; pero eso no me lo puede quitar. Algún
día yaceré en ella y lo olvidaré todo, y mi pobre corazón destrozado
podrá descansar ––y siguió secándose un ojo.
––Dito sea tu pobre corazón destrozao ––dice el calvo––; ¿de qué
corazón destrozao nos hablas? Nosotros no hemos hecho na.
––No, ya sé que no. No os culpo, caballeros. Yo solo me he rebajado;
sí, yo solo. Es justo que ahora sufra, perfectamente justo; no puedo
quejarme.
––¿Rebajao de qué? ¿De qué te has rebajao?
––Ah, no me creeríais; el mundo nunca cree... pero dejadlo; no
importa. El secreto de mi nacimiento...
––¡El secreto de tu nacimiento! ¿Nos vas a decir...?
––Caballeros ––dice el joven muy solemne––, os lo revelaré, pues
considero que puedo tener confianza en vosotros. ¡En realidad, soy
duque!
A Jim se le saltaron los ojos cuando lo oyó, y creo que a mí
también. Entonces el calvo va y dice:
––¡No! ¡No lo dirás de verdad!
––Sí. Mi bisabuelo, hijo mayor del duque de Aguasclaras, huyó a este
país a fines del siglo pasado, para respirar el aire puro de la
libertad; casó aquí y falleció, dejando a un hijo en el mismo
momento en que moría su propio padre. El segundo hijo del finado
duque se apoderó de los títulos y de las fincas, y el verdadero
duque, recién nacido, quedó desheredado. Yo soy el descendiente
directo de aquel niño: soy el auténtico duque de Aguasclaras, ¡y
aquí estoy, olvidado, arrancado de mis propios bienes, perseguido
por los hombres, despreciado por el frío mundo, harapiento, gastado,
con el corazón roto y rebajado a la compañía de unos delincuentes en
una balsa!
Jim lo lamentó mucho por él y yo también. Tratamos de consolarlo,
pero dijo que no valía de nada, que no se le podía consolar mucho;
dijo que si queríamos reconocer su dignidad, ello le serviría más de
consuelo que nada del mundo, así que prometimos hacerlo si nos decía
cómo. Dijo que debíamos hacer una reverencia cuando hablásemos con
él y decir «su gracia», o «milord», o «su señoría», y que tampoco le
importaba si le llamábamos sencillamente «Aguasclaras», porque,
según dijo, eso era un título y no un nombre, y uno de nosotros
tendría que servirle a las horas de comer y hacerle todas las
cosillas que él quisiera.
Bueno, aquello resultaba fácil, así que lo hicimos. Toda la cena Jim
se la pasó de pie, sirviéndole y diciendo: «¿Quiere su gracia probar
un poco de esto o de aquello?», y demás, y era fácil ver que le
resultaba muy agradable.
Pero el viejo se quedó muy silencioso; no tenía mucho que decir y no
parecía estar muy contento con tantas atenciones como se llevaba el
duque. Parecía estar pensando en algo. Así que por la tarde va y
dice:
––Mira, Aguassucias ––va y dice––, yo lo siento cantidad por ti,
pero no eres el único que ha tenido problemas de ese tipo.
––¿No?
––No, no eres el único. No eres el único a quien se ha echado por
las malas de las alturas.
––¡Ay!
––No, no eres el único que tiene un secreto de nacimiento ––y juro
que se echó a llorar.
––¡Espera! ¿A qué te refieres?
––Aguassucias, ¿puedo fiarme de ti? ––pregunta el viejo todavía
medio llorando.
––¡Hasta la más cruel de las muertes! ––tomó al viejo de la mano, se
la apretó y dijo––: Ese secreto tuyo: ¡habla!
––Aguassucias, ¡soy el delfín desaparecido!
Podéis apostar a que Jim y yo nos quedamos aquella vez con los ojos
bien abiertos. Después el duque dice:
––¿Eres, qué?
––Sí, amigo mío, es cierto: estás mirando en este momento al pobre
delfín desaparecido, Luis el 17, hijo de Luis el 16, y la María
Antoñeta.
––¡Tú! ¡A tu edad! ¡No! Quieres decir que eres el difunto
Carlomagno; por lo menos debes tener seiscientos o setecientos años.
––Han sido tantos los problemas, Aguassucias, tantos los problemas
que han hecho encanecer el pelo y traído esta calvorota prematura.
Sí, caballeros, ante vosotros veis, vestido de vaqueros y en la
miseria, al vagabundo, el exiliado, el perseguido y el sufriente rey
legítimo de la Francia.
Bueno, se echó a llorar y se puso de tal modo que ni Jim ni yo
sabíamos qué hacer, de pena que nos daba, y al mismo tiempo de lo
contentos y orgullosos que estábamos de que fuera en la balsa con
nosotros. Así que pusimos manos a la obra, igual que habíamos hecho
antes con el duque, y tratamos de consolarlo también a él. Pero dijo
que no valía la pena, que lo único que lo podía consolar era morir
de una vez y acabar con todo; aunque dijo que a veces se sentía más
a gusto y mejor si la gente lo trataba conforme a sus derechos y
bajaba una rodilla para hablar con él, le llamaba siempre «vuestra
majestad» y le servía el primero en las comidas y no se sentaba en
su presencia hasta que él lo decía. Así que Jim y yo nos pusimos a «majestearlo»,
a hacer por él todo lo que nos pedía y a estar de pie hasta que nos
decía que nos podíamos sentar. Aquello le sentó la mar de bien y se
puso muy animado y contento. Pero el duque como que se enfadó con él
y no pareció nada satisfecho con la forma en que iban las cosas;
pero el rey estaba muy amistoso con él y dijo que el bisabuelo del
duque y todos los demás duques de Aguassucias contaban con la mejor
opinión de su padre y podían ir muchas veces al palacio, pero el
duque siguió enfadado un buen rato, hasta que por fin el rey va y
dice:
––Lo más probable es que vayamos a pasar mucho tiempo en esta balsa,
Aguassucias, así que, ¿de qué vale enfadarse? Sólo sirve para
fastidiarnos. No es culpa mía no haber nacido duque y no es culpa
tuya no haber nacido rey, así que, ¿para qué preocuparnos? Lo que yo
digo es que hay que aprovechar las cosas tal como son: ése es mi
lema. Y no es mala suerte haber caído aquí: bien de comer y una vida
fácil; vamos, dame la mano, duque, y seamos amigos.
El duque se la dio, y Jim y yo nos alegramos mucho de ver aquello.
Así que dejamos de sentirnos molestos y nos alegramos mucho porque
habría sido una pena no llevarse bien en la balsa; porque lo primero
que hace falta en una balsa es que todo el mundo esté contento, que
se sienta bien y se lleve bien con los demás.
No me hizo falta mucho tiempo para comprender que aquellos
mentirosos no eran reyes ni duques en absoluto, sino estafadores y
farsantes de lo más bajo. Pero nunca dije nada ni lo revelé; me lo
guardé para mis adentros; es lo mejor; así no hay peleas y no se
mete uno en líos. Si querían que los llamáramos reyes y duques, yo
no tenía nada que objetar, siempre que hubiera paz en la familia, y
no valía de nada decírselo a Jim, así que no lo hice. Si algo
aprendí de padre es que la mejor forma de llevarse bien con gente
así es dejarla que vaya a su aire. |