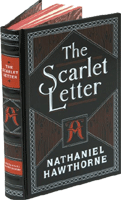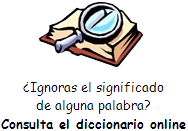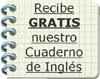| CONCLUSION After many days,
when time sufficed for the people to arrange their thoughts in
reference to the foregoing scene, there was more than one account of
what had been witnessed on the scaffold.
Most of the spectators testified to having seen, on the breast of
the unhappy minister, a SCARLET LETTER—the very semblance of that
worn by Hester Prynne—imprinted in the flesh. As regarded its origin
there were various explanations, all of which must necessarily have
been conjectural. Some affirmed that the Reverend Mr. Dimmesdale, on
the very day when Hester Prynne first wore her ignominious badge,
had begun a course of penance—which he afterwards, in so many futile
methods, followed out—by inflicting a hideous torture on himself.
Others contended that the stigma had not been produced until a long
time subsequent, when old Roger Chillingworth, being a potent
necromancer, had caused it to appear, through the agency of magic
and poisonous drugs. Others, again and those best able to appreciate
the minister's peculiar sensibility, and the wonderful operation of
his spirit upon the body—whispered their belief, that the awful
symbol was the effect of the ever-active tooth of remorse, gnawing
from the inmost heart outwardly, and at last manifesting Heaven's
dreadful judgment by the visible presence of the letter. The reader
may choose among these theories. We have thrown all the light we
could acquire upon the portent, and would gladly, now that it has
done its office, erase its deep print out of our own brain, where
long meditation has fixed it in very undesirable distinctness.
It is singular, nevertheless, that certain persons, who were
spectators of the whole scene, and professed never once to have
removed their eyes from the Reverend Mr. Dimmesdale, denied that
there was any mark whatever on his breast, more than on a new-born
infant's. Neither, by their report, had his dying words acknowledged,
nor even remotely implied, any—the slightest—connexion on his part,
with the guilt for which Hester Prynne had so long worn the scarlet
letter.
According to these highly-respectable witnesses, the minister,
conscious that he was dying—conscious, also, that the reverence of
the multitude placed him already among saints and angels—had desired,
by yielding up his breath in the arms of that fallen woman, to
express to the world how utterly nugatory is the choicest of man's
own righteousness. After exhausting life in his efforts for
mankind's spiritual good, he had made the manner of his death a
parable, in order to impress on his admirers the mighty and mournful
lesson, that, in the view of Infinite Purity, we are sinners all
alike. It was to teach them, that the holiest amongst us has but
attained so far above his fellows as to discern more clearly the
Mercy which looks down, and repudiate more utterly the phantom of
human merit, which would look aspiringly upward. Without disputing a
truth so momentous, we must be allowed to consider this version of
Mr. Dimmesdale's story as only an instance of that stubborn fidelity
with which a man's friends—and especially a clergyman's—will
sometimes uphold his character, when proofs, clear as the mid-day
sunshine on the scarlet letter, establish him a false and sin-stained
creature of the dust.
The authority which we have chiefly followed—a manuscript of old
date, drawn up from the verbal testimony of individuals, some of
whom had known Hester Prynne, while others had heard the tale from
contemporary witnesses fully confirms the view taken in the
foregoing pages.
Among many morals which press upon us from the poor minister's
miserable experience, we put only this into a sentence:—"Be true! Be
true! Be true! Show freely to the world, if not your worst, yet some
trait whereby the worst may be inferred!"
Nothing was more remarkable than the change which took place,
almost immediately after Mr. Dimmesdale's death, in the appearance
and demeanour of the old man known as Roger Chillingworth. All his
strength and energy—all his vital and intellectual force—seemed at
once to desert him, insomuch that he positively withered up,
shrivelled away and almost vanished from mortal sight, like an
uprooted weed that lies wilting in the sun.
This unhappy man had made the very principle of his life to
consist in the pursuit and systematic exercise of revenge; and when,
by its completest triumph consummation that evil principle was left
with no further material to support it—when, in short, there was no
more Devil's work on earth for him to do, it only remained for the
unhumanised mortal to betake himself whither his master would find
him tasks enough, and pay him his wages duly. But, to all these
shadowy beings, so long our near acquaintances—as well Roger
Chillingworth as his companions we would fain be merciful.
It is a curious subject of observation and inquiry, whether
hatred and love be not the same thing at bottom. Each, in its utmost
development, supposes a high degree of intimacy and heart-knowledge;
each renders one individual dependent for the food of his affections
and spiritual fife upon another: each leaves the passionate lover,
or the no less passionate hater, forlorn and desolate by the
withdrawal of his subject. Philosophically considered, therefore,
the two passions seem essentially the same, except that one happens
to be seen in a celestial radiance, and the other in a dusky and
lurid glow.
In the spiritual world, the old physician and the minister—mutual
victims as they have been—may, unawares, have found their earthly
stock of hatred and antipathy transmuted into golden love.
Leaving this discussion apart, we have a matter of business to
communicate to the reader.
At old Roger Chillingworth's decease, (which took place within
the year), and by his last will and testament, of which Governor
Bellingham and the Reverend Mr. Wilson were executors, he bequeathed
a very considerable amount of property, both here and in England to
little Pearl, the daughter of Hester Prynne.
So Pearl—the elf child—the demon offspring, as some people up to
that epoch persisted in considering her—became the richest heiress
of her day in the New World. Not improbably this circumstance
wrought a very material change in the public estimation; and had the
mother and child remained here, little Pearl at a marriageable
period of life might have mingled her wild blood with the lineage of
the devoutest Puritan among them all. But, in no long time after the
physician's death, the wearer of the scarlet letter disappeared, and
Pearl along with her.
For many years, though a vague report would now and then find its
way across the sea—like a shapeless piece of driftwood tossed ashore
with the initials of a name upon it—yet no tidings of them
unquestionably authentic were received. The story of the scarlet
letter grew into a legend. Its spell, however, was still potent, and
kept the scaffold awful where the poor minister had died, and
likewise the cottage by the sea-shore where Hester Prynne had dwelt.
Near this latter spot, one afternoon some children were at play,
when they beheld a tall woman in a gray robe approach the cottage-door.
In all those years it had never once been opened; but either she
unlocked it or the decaying wood and iron yielded to her hand, or
she glided shadow-like through these impediments—and, at all events,
went in.
On the threshold she paused—turned partly round—for perchance the
idea of entering alone and all so changed, the home of so intense a
former life, was more dreary and desolate than even she could bear.
But her hesitation was only for an instant, though long enough to
display a scarlet letter on her breast.
And Hester Prynne had returned, and taken up her long-forsaken
shame! But where was little Pearl? If still alive she must now have
been in the flush and bloom of early womanhood. None knew—nor ever
learned with the fulness of perfect certainty—whether the elf-child
had gone thus untimely to a maiden grave; or whether her wild, rich
nature had been softened and subdued and made capable of a woman's
gentle happiness.
But through the remainder of Hester's life there were indications
that the recluse of the scarlet letter was the object of love and
interest with some inhabitant of another land. Letters came, with
armorial seals upon them, though of bearings unknown to English
heraldry. In the cottage there were articles of comfort and luxury
such as Hester never cared to use, but which only wealth could have
purchased and affection have imagined for her.
There were trifles too, little ornaments, beautiful tokens of a
continual remembrance, that must have been wrought by delicate
fingers at the impulse of a fond heart. And once Hester was seen
embroidering a baby-garment with such a lavish richness of golden
fancy as would have raised a public tumult had any infant thus
apparelled, been shown to our sober-hued community.
In fine, the gossips of that day believed—and Mr. Surveyor Pue,
who made investigations a century later, believed—and one of his
recent successors in office, moreover, faithfully believes—that
Pearl was not only alive, but married, and happy, and mindful of her
mother; and that she would most joyfully have entertained that sad
and lonely mother at her fireside.
But there was a more real life for Hester Prynne, here, in New
England, than in that unknown region where Pearl had found a home.
Here had been her sin; here, her sorrow; and here was yet to be her
penitence. She had returned, therefore, and resumed—of her own free
will, for not the sternest magistrate of that iron period would have
imposed it—resumed the symbol of which we have related so dark a
tale.
Never afterwards did it quit her bosom. But, in the lapse of the
toilsome, thoughtful, and self-devoted years that made up Hester's
life, the scarlet letter ceased to be a stigma which attracted the
world's scorn and bitterness, and became a type of something to be
sorrowed over, and looked upon with awe, yet with reverence too. And,
as Hester Prynne had no selfish ends, nor lived in any measure for
her own profit and enjoyment, people brought all their sorrows and
perplexities, and besought her counsel, as one who had herself gone
through a mighty trouble.
Women, more especially—in the continually recurring trials of
wounded, wasted, wronged, misplaced, or erring and sinful passion—or
with the dreary burden of a heart unyielded, because unvalued and
unsought came to Hester's cottage, demanding why they were so
wretched, and what the remedy! Hester comforted and counselled them,
as best she might. She assured them, too, of her firm belief that,
at some brighter period, when the world should have grown ripe for
it, in Heaven's own time, a new truth would be revealed, in order to
establish the whole relation between man and woman on a surer ground
of mutual happiness.
Earlier in life, Hester had vainly imagined that she herself
might be the destined prophetess, but had long since recognised the
impossibility that any mission of divine and mysterious truth should
be confided to a woman stained with sin, bowed down with shame, or
even burdened with a life-long sorrow. The angel and apostle of the
coming revelation must be a woman, indeed, but lofty, pure, and
beautiful, and wise; moreover, not through dusky grief, but the
ethereal medium of joy; and showing how sacred love should make us
happy, by the truest test of a life successful to such an end.
So said Hester Prynne, and glanced her sad eyes downward at the
scarlet letter. And, after many, many years, a new grave was delved,
near an old and sunken one, in that burial-ground beside which
King's Chapel has since been built. It was near that old and sunken
grave, yet with a space between, as if the dust of the two sleepers
had no right to mingle. Yet one tomb-stone served for both. All
around, there were monuments carved with armorial bearings; and on
this simple slab of slate—as the curious investigator may still
discern, and perplex himself with the purport—there appeared the
semblance of an engraved escutcheon. It bore a device, a herald's
wording of which may serve for a motto and brief description of our
now concluded legend; so sombre is it, and relieved only by one ever-glowing
point of light gloomier than the shadow:—
"ON A FIELD, SABLE, THE LETTER A, GULES" |
|
|
|
CONCLUSIÓN
AL cabo de muchos días, cuando el pueblo pudo coordinar sus ideas
acerca de la escena que acabamos de referir, hubo más de una versión
de lo que había ocurrido en el tablado de la picota.
La mayor parte de los espectadores aseguró haber visto impresa en la
carne del pecho del infeliz ministro una LETRA ESCARLATA, que era la
exacta reproducción de la que tenía Ester en el vestido. Respecto a
su origen se dieron varias explicaciones, todas las cuales fueron
simplemente conjeturas. Algunos afirmaban que el Reverendo Sr.
Dimmesdale, el mismo día en que Ester Prynne llevó por vez primera
su divisa ignominiosa, había comenzado una serie de penitencias, que
después continuó de diversos modos, imponiéndose él mismo una
horrible tortura corporal. Otros aseguraban que el estigma no se
había producido sino mucho tiempo después, cuando el viejo Roger
Chillingworth, que era un poderoso nigromántico, la hizo aparecer
con sus artes mágicas y venenosas drogas. Otros había,—y estos eran
los más a propósito para apreciar la sensibilidad exquisita del
ministro y la maravillosa influencia que ejercía su espíritu sobre
su cuerpo,—que pensaban que el terrible símbolo era el efecto del
constante y roedor remordimiento que se albergaba en lo más íntimo
del corazón, manifestándose al fin el inexorable juicio del Cielo
por la presencia visible de la letra. El lector puede escoger entre
estas teorías la que más le agrade.
Es singular, sin embargo, que varios individuos, que fueron
espectadores de toda la escena, y sostenían no haber apartado un
instante las miradas del Reverendo Sr. Dimmesdale, negaran
absolutamente que se hubiese visto señal alguna en su pecho. Y a
juzgar por lo que estas mismas personas decían, las últimas palabras
del moribundo no admitieron, ni aun siquiera remotamente, que
hubiera habido, de su parte, la más leve relación con la culpa que
obligó a Ester a llevar por tanto tiempo la letra escarlata. Según
estos testigos, dignos del mayor respeto y consideración, el
ministro, que tenía conciencia de que estaba moribundo y también de
que la reverencia de la multitud le colocaba ya entre el número de
los santos y de los ángeles, había deseado, exhalando el último
aliento en los brazos de la mujer caída, expresar ante la faz del
mundo cuán completamente vano era lo que se llama virtud y
perfección del hombre. Después de haberse acabado la vida con sus
esfuerzos en pro del bien espiritual de la humanidad, había
convertido su manera de morir en una especie de parábola viviente,
con objeto de imprimir en la mente de sus admiradores la poderosa y
triste enseñanza de que, comparados con la Infinita Pureza, todos
somos igualmente pecadores; para enseñarles también que el más
inmaculado entre nosotros, sólo ha podido elevarse sobre sus
semejantes lo necesario para discernir con mayor claridad la
misericordia que nos contempla desde las alturas, y repudiar más
absolutamente el fantasma del mérito humano que dirige sus miradas
hacia arriba. Sin querer disputar la verdad de este aserto, se nos
debe permitir que consideremos esta versión de la historia del Sr.
Dimmesdale, tan sólo como un ejemplo de la tenaz fidelidad con que
los amigos de un hombre, y especialmente de un eclesiástico,
defienden su reputación, aun cuando pruebas tan claras como la luz
del sol al mediodía iluminando la letra escarlata, lo proclamen una
criatura terrenal, falsa y manchada con el pecado.
La autoridad que hemos seguido principalmente,—esto es, un
manuscrito de fecha muy antigua, redactado en vista del testimonio
verbal de varias personas, algunas de las cuales habían conocido a
Ester Prynne, mientras otras habían oído su historia de los labios
de testigos presenciales,—confirma plenamente la opinión adoptada en
las páginas que preceden. Entre muchas conclusiones morales que se
pueden deducir de la experiencia dolorosa del pobre ministro, y que
se agolpan a nuestra mente, escogemos esta:—"¡Sé sincero! ¡Sé
sincero! ¡Sé sincero! Muestra al mundo, sin ambages, si no lo peor
de tu naturaleza, por lo menos algún rasgo del que se pueda inferir
lo peor."
Nada hubo que llamara tanto la atención como el cambio que se operó
casi inmediatamente después de la muerte del Sr. Dimmesdale, en el
aspecto y modo de ser del anciano conocido bajo el nombre de Roger
Chillingworth. Todo su vigor y su energía, toda su fuerza vital e
intelectual, parecieron abandonarle de una vez, hasta el extremo de
que realmente se consumió, se arrugó, y hasta desapareció de la
vista de los mortales, como una hierba arrancada de raíz que se seca
a los rayos ardientes del sol. Este hombre infeliz había hecho de la
prosecución y ejercicio sistemático de la venganza el objeto
primordial de su existencia; y una vez obtenido el triunfo más
completo, el principio maléfico que le animaba no tuvo ya en que
emplearse, y no habiendo tampoco en la tierra ninguna obra diabólica
que realizar, no le quedaba a aquel mortal inhumano otra cosa que
hacer, sino ir a donde su Amo le proporcionase tarea suficiente, y
le recompensase con el salario debido. Pero queremos ser clementes
con todos esos seres impalpables que por tanto tiempo han sido
nuestros conocidos, lo mismo con Roger Chillingworth que con sus
compañeros. Es asunto digno de investigarse saber hasta qué punto el
odio y el amor vienen a ser en realidad la misma cosa. Cada uno de
estos sentimientos, en su más completo desarrollo, presupone un
profundo e íntimo conocimiento del corazón humano; también cada uno
de estos sentimientos presupone que un individuo depende de otro
para la satisfacción de sus afectos y de su vida espiritual; cada
una de esas sensaciones deja en el desamparo y la desolación al
amante apasionado o al aborrecedor no menos apasionado, desde el
momento en que desaparece el objeto del odio o del amor. Por lo
tanto, considerados filosóficamente los dos sentimientos de que
hablamos, vienen a ser en su esencia uno mismo, excepto que el amor
se contempla a la luz de un esplendor celestial, y el odio al
reflejo de sombría y lúgubre llamarada. En el mundo espiritual, el
anciano médico y el joven ministro,—habiendo sido ambos víctimas
mutuas,—quizás, hayan encontrado toda la suma de su odio y antipatía
terrenal transformada en amor.
Pero dejando a un lado esta discusión, comunicaremos al lector
algunas noticias de otra naturaleza. Al fallecimiento del anciano
Roger Chillingworth (que aconteció al cabo de un año), se vio por su
testamento y última voluntad, del cual fueron albaceas el Gobernador
Bellingham y el Reverendo Sr. Wilson, que había legado una
considerable fortuna, tanto en la Nueva Inglaterra como en la madre
patria, a Perlita, la hija de Ester Prynne.
De consiguiente Perla, la niña duende, el vástago del demonio como
algunas personas aún persistían en considerarla, se convirtió en la
heredera más rica de su época en aquella parte del Nuevo Mundo; y
probablemente esta circunstancia produjo un cambio muy notable en la
estimación pública, y si la madre y la hija hubieran permanecido en
la población, la pequeña Perla, al llegar a la edad de poder
casarse, habría mezclado su sangre impetuosa con la del linaje de
los más devotos puritanos de la colonia. Pero no mucho tiempo
después del fallecimiento del médico, la portadora de la letra
escarlata desapareció de la ciudad y con ella Perla.
Durante muchos años, aunque de tarde en tarde solían llegar algunos
vagos rumores al través de los mares, no se recibieron sin embargo
noticias auténticas de la madre y de la hija. La historia de la
letra escarlata se convirtió en leyenda; la fascinación que ejercía
se mantuvo poderosa por mucho tiempo, y tanto el tablado fatídico
como la cabaña junto a la orilla del mar donde vivió Ester,
continuaron siendo objeto de cierto respetuoso temor. Varios niños
que jugaban una tarde cerca de la referida cabaña, vieron a una
mujer alta, con traje de color obscuro, acercarse a la puerta; ésta
no se había abierto ni una sola vez en muchos años; pero sea que la
mujer la abriera, o que la puerta cediese a la presión de su mano,
por hallarse la madera y el hierro en estado de descomposición, o
sea que se deslizara como un fantasma al través de cualquier
obstáculo,—lo cierto es que aquella mujer entró en la desierta y
abandonada cabaña.
Se detuvo en el umbral, y dirigió una mirada en torno suyo,—porque
tal vez la idea de entrar sola, y después de tantos cambios, en
aquella morada en que también había padecido tanto, fue algo más
triste y horrible de lo que ella podía soportar. Pero su vacilación,
aunque no duró sino un instante, fue lo suficiente para dejar ver
una letra escarlata en su pecho.
Ester Prynne había, pues, regresado y tomado de nuevo la divisa de
su ignominia, ya largo tiempo dada al olvido. ¿Pero dónde estaba
Perlita? Si aún vivía, se hallaba indudablemente en todo el brillo y
florescencia de su primera juventud. Nadie sabía, ni se supo jamás a
ciencia cierta, si la niña duende había descendido a una tumba
prematura, o si su naturaleza tumultuosa y exuberante se había
calmado y suavizado, haciéndola capaz de experimentar la apacible
felicidad propia de una mujer. Pero durante el resto de la vida de
Ester, hubo indicios de que la reclusa de la letra escarlata era
objeto del amor e interés de algún habitante de otras tierras. Se
recibían cartas estampadas con un escudo de armas desconocidas en la
heráldica inglesa. En la cabaña consabida había objetos y artículos
de diversa clase, hasta de lujo, que nunca se ocurrió a Ester usar,
pero que solamente una persona rica podría haber comprado, o en los
que podría haber pensado sólo el afecto hacia ella. Se veían allí
bagatelas, adornos, dijes, bellos presentes que indicaban un
recuerdo constante y que debieron de ser hechos por delicados dedos,
a impulsos de un tierno corazón. Una vez se vio a Ester bordando un
trajecito de niño de tierna edad, con tal profusión de oro, que casi
habría dado origen a un motín, si en las calles de Boston se hubiera
presentado un tierno infante con un vestido de tal jaez.
En fin, las comadres de aquel tiempo creían, y el administrador de
aduana Sr. Pue, que investigó el asunto un siglo más tarde, creía
igualmente,—y uno de sus recientes sucesores en el mismo empleo cree
también a puño cerrado, que Perla no solo vivía, sino que estaba
casada, era feliz, y se acordaba de su madre, y que con el mayor
contento habría tenido junto a sí y festejado en su hogar a aquella
triste y solitaria mujer.
Pero había para Ester Prynne una vida más real en la Nueva
Inglaterra, que no en la región desconocida donde se había
establecido Perla. Su culpa la cometió en la Nueva Inglaterra: aquí
fue donde padeció; y aquí donde tenía aún que hacer penitencia. Por
lo tanto había regresado, y volvió a llevar en el pecho, por efecto
de su propia voluntad, pues ni el más severo magistrado de aquel
rígido período se lo hubiera impuesto, el símbolo cuya sombría
historia hemos referido, sin que después dejara jamás de lucir en su
seno. Pero con el transcurso de los años de trabajos, de meditación
y de obras de caridad que constituyeron la vida de Ester, la letra
escarlata cesó de ser un estigma que atraía la malevolencia y el
sarcasmo del mundo, y se convirtió en un emblema de algo que
producía tristeza, que se miraba con cierto asombro temeroso y sin
embargo con reverencia. Y como Ester Prynne no tenía sentimientos
egoístas, ni de ningún modo vivía pensando solo en su propio
bienestar y satisfacción personal, las gentes iban a confiarle todos
sus dolores y tribulaciones y le pedían consejo, como a persona que
había pasado por pruebas severísimas. Especialmente las mujeres, con
la historia eterna de almas heridas por afectos mal retribuidos, o
mal puestos, o no bien apreciados, o en consecuencia de pasión
errada o culpable,—ó abrumadas bajo el grave peso de un corazón
inflexible, que de nadie fue solicitado ni estimado,—estas mujeres
eran las que especialmente iban a la cabaña de Ester a consultarla,
y preguntarle por qué se sentían tan desgraciadas y cuál era el
remedio para sus penas. Ester las consolaba y aconsejaba lo mejor
que podía, dándoles también la seguridad de su creencia firmísima de
que algún día, cuando el mundo se encuentre en estado de recibirla,
se revelará una nueva doctrina que establezca las relaciones entre
el hombre y la mujer sobre una base más sólida y más segura de mutua
felicidad. En la primera época de su vida Ester se había imaginado,
aunque en vano, que ella misma podría ser la profetisa escogida por
el destino para semejante obra; pero desde hace tiempo había
reconocido la imposibilidad de que la misión de dar a conocer una
verdad tan divina y misteriosa, se confiara a una mujer manchada con
la culpa, humillada con la vergüenza de esa culpa, o abrumada con un
dolor de toda la vida. El ángel, y al mismo tiempo el apóstol de la
futura revelación, tiene que ser indudablemente una mujer, pero
excelsa, pura y bella; y además sabia y cuerda, no como resultado
del sombrío pesar, sino del suave calor de la alegría, demostrando
cuán felices nos puede hacer el santo amor, mediante el ejemplo de
una vida dedicada a ese fin con éxito completo.
Así decía Ester Prynne dirigiendo sus tristes miradas a la letra
escarlata. Y después de muchos, muchos años, se abrió una nueva
tumba, cerca de otra ya vieja y hundida, en el cementerio de la
ciudad, dejándose un espacio entre ellas, como si el polvo de los
dos dormidos no tuviera el derecho de mezclarse; pero una misma
lápida sepulcral servía para las dos tumbas. Al rededor se veían por
todas partes monumentos en que había esculpidos escudos de armas; y
en esta sencilla losa,—como el curioso investigador podrá aún
discernirlo, aunque se quede confuso acerca de su significado, se
veía algo a semejanza de un escudo de armas. Llevaba una divisa
cuyos términos heráldicos podrían servir de epígrafe y ser como el
resumen de la leyenda a que damos fin: sombría, y aclarada solo por
un punto luminoso, a veces más tétrico que la misma sombra:—
"EN CAMPO, SABLE, LA LETRA A, GULES." |